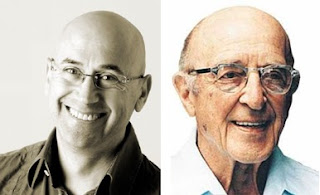Por las mañanas
coincido con una compañera a la salida de la estación de tren, caminamos juntos
hacia el trabajo y charlamos. Casualmente ambos tenemos 60 años. Todo confabula para que intercambiemos
opiniones sobre temas de interés común. Hoy la cosa iba de lo que pasa cuando
te haces mayor, que a veces uno oye cosas que se dice que nos pasan con la edad
y no se les da crédito hasta que le pasan a uno.
Me comentaba que
le parecía como si se volviera más rara, yo le replicaba que ahora aguanto
menos las manías de la gente, ella que pensaba que se volvía como más
caprichosa, yo que tenía reacciones de cascarrabias y así. El tema parecía
concluido con el corolario de que, al envejecer, nos vamos volviendo irremediablemente bichos raros y asociables.
Cuatro pasos en
silencio y reinicio. ¿No será que estamos empezando a opinar mal de nosotros mismos
porque vamos para viejos y no nos gusta? Es que visto lo que hablamos, suena
negativo. Ella, ¡no! qué va, no nos estamos convirtiendo en bichos raros y
asociables, pero sí que nos pasa algo. Y yo, bueno, pues tratemos de aclararlo mientras llegamos..
Me dice que ella
no está para tonterías porque ya ha pasado muchas experiencias en su vida, necedades
incluidas, y ya sabe lo que dan de sí, se ha quedado con los aprendizajes
consecuentes a sus elecciones, aciertos y errores con la gente y no tiene por
qué repetirlas, conscientemente al menos, porque no le aportan nada.
Pues yo tampoco,
le replico, porque tengo muy presente que la vida tiene fecha de caducidad, y
en ese tiempo de duración indefinida que queda por venir, no quiero
desaprovechar ni un solo instante. No estoy por la labor de desperdiciar lo que
me queda de vida con personas que no me merecen la pena o proyectos que no son
los míos. Sin embargo, tengo también muy claro que no he de apresurarme en
hacer todo lo que quiero hacer, sino que he de hacer mis cosas a un ritmo que
me respete. Quiero descansar y, a la
vez, quiero implicarme en proyectos sólo si los disfruto. Mi vida a mi ritmo.
Y sigo. A mí me
pasa algo paradójico con la gente, porque acepto más a las personas tal y como
son sin cuestionarlas (cada cual sea como sea), pero a la vez no me apetece
relacionarme si la interacción es estéril
y no lleva a ninguna parte. Esas interacciones las rechazo. Es como si a la vez fuera social y asocial.
Continúa
diciéndome que, como podré imaginar, las redes sociales no son el lugar donde vive
su vida. Mi vida, dice, sólo le ha de importar a quien se relaciona conmigo. Para
el resto del mundo, mi vida ha de carecer de interés, y eso incluye a los
depredadores de datos masivos a quienes sólo intereso como objeto para consumir
u opinar según sus intereses -y mete cuña-, de aquí excluyo a los políticos, que tienen que trabajar por hacer valer los
derechos y la dignidad de la vida de los ciudadanos. Eso incluye la mía.
 Mi vida no la exhibo, sigue animada, la comparto
en directo tomando un café o una copa, organizando fiestas, comidas, yendo a
yoga, a viajes, acompañando al médico, asistiendo
a conferencias o haciendo cualquier cosa que me permita pasar un rato de
celebración de la amistad y de mi “estar vivita y coleando”.
Mi vida no la exhibo, sigue animada, la comparto
en directo tomando un café o una copa, organizando fiestas, comidas, yendo a
yoga, a viajes, acompañando al médico, asistiendo
a conferencias o haciendo cualquier cosa que me permita pasar un rato de
celebración de la amistad y de mi “estar vivita y coleando”.
¡Olé tu salero!,
le digo y tomo el relevo. Llámalo
deformación profesional, pero yo tengo muy presente que esto de aceptar a los
demás implica un proceso paralelo de aceptarme y perdonarme por las tonterías y
daños que he hecho. Porque para estar en paz con uno mismo, uno ha de encontrar
el sentido a todas las acciones de su propia vida y ha de comprobar que todo le
haya servido para algo, básicamente para ser quien eres ahora. Y ahora somos fabulosos.
Mirar lo que has
vivido te da una perspectiva que hace que cosas que antes eran importantes ahora
sean anecdóticas o viceversa o las confirma, pero te las deja más en su lugar. ¿Verdad? Y te da otra actitud ante la vida que,
curiosamente integra contradicciones que ya no entran en conflicto.
Y así, llegamos a
la oficina.